15 de marzo de 2011 La situación política que produjo el movimiento ciudadano que fue el Foro Lo que la evaluación silencia. Un caso urgente: el autismo, vuelve a repetirse un año después. El pasado 22 de febrero se aprobó en el Congreso de los Diputados un Proposición no de ley para la “mejora de las personas con Trastorno del Espectro Autista”, presentada por CIU y refrendada con las enmiendas del PSOE y del PP (disponible en foroautismo.com <http://foroautismo.com/> ). De no recibir este acuerdo político contestación alguna por parte de la ciudadanía y de los diversos colectivos afectados, lo que se dibuja para un futuro próximo es un Sistema Sanitario español que solo ofrecerá para el autismo tratamientos cognitivo-conductuales. ¿Dónde quedarán en ese caso la pluralidad de tratamientos que existen desde hace décadas en nuestro país, así como el derecho a elegir de los padres y los afectados el tratamiento que consideren más oportuno? Y, finalmente, ¿es que son las TCC (terapias cognitivo-conductuales) las que van a ocuparse de la subjetividad de la persona con trastorno del espectro autista, de lo más particular que hace de ella un ser humano, imposible de reducirse a una descripción de su conducta? La respuesta es NO. Otorgar la hegemonía del tratamiento del autismo a las TCC es un grave error político y de civilización. Desde la plataforma Foroautismo (http://www.foroautismo.com/ <http://www.foroautismo.com/> ) hemos iniciado diversos contactos políticos para pedir que se tengan en cuenta la pluralidad de tratamientos y el derecho a elegirlos. Vamos a solicitar también a los medios de comunicación que difundan la "Carta al político inquieto" que hemos dirigido a la clase política, y que publicamos en este número especial, junto a la Proposición no de ley en cuestión, para dar a conocer la situación. Nos dirigimos de nuevo a vosotros, que seguisteis la preparación del Foro de Barcelona promovido por la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, o incluso participasteis en él, para que esta Carta pueda tener sus ecos entre todos aquellos que defendemos un modelo de civilización en que la palabra y la subjetividad que se le supone no se vean vulneradas. De hecho, estamos organizando un segundo Foro, Lo que la evaluación silencia: Las servidumbres voluntarias (http:// Estamos recogiendo firmas de apoyo a la “Carta abierta al político inquieto”, que leerás a continuación. Para firmarla es suficiente con que envíes un mail con tu nombre, apellidos y NIF a http://foroautismo@gmail.com/<mailto:foroautismo@gmail.com> . Tus comentarios y sugerencias serán bienvenidos Neus Carbonell, Elizabeth Escayola e Iván Ruiz (Recogido del post del blog AMP del 15.03.2011) |
El autor del blog es psicoanalista en Madrid y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Tratará sobre aspectos relacionados con la práctica del psicoanálisis y la medicina: fibromialgia, anorexia y bulimia,psicosis,trastornos depresivos y obsesivos,angustia. Está dirigido a médicos y otros profesionales sanitarios, psicoanalistas y a todos los que querais participar.
19.3.11
FORO AUTISMO: NUMERO ESPECIAL.
22.2.11
In Memoriam. Hilario Cid.
Publico estas hermosas palabras de Ricardo Acevedo.
-Hoy Málaga inagura un silencio nuevo…
-Se nos priva de una voz que alguna vez, muchas, nos orientó en los tiempos de niebla.
-Hay una deuda del mejor saber transmitido, y de la que estamos encantados de pagar
en la línea de su estilo elegante.
-Los que, como en mi caso, hemos transitado encuentros, asociaciones, equipos, etc, o sea,
quienes estuvimos realmente en su cercanía, asistimos al temblor de un vacío que nos
pone aprueba de los afectos a veces escamoteados.
-Hoy siento, Hilario, esa otra soledad del analista
Ricardo Acevedo
Málaga 22-2-12
1.2.11
clandestinidad, de Gustavo Dessal
Publico esta nota de referencia del diario argentino pag. 12, sobr el reciente libro de Gustavo Dessal, escritor y amigo, cuya lectura recomiendo.
Domingo, 30 de enero de 2011
Los males del mal
Gustavo Dessal, psicoanalista y escritor, reconstruye con absoluto verismo la estructura mental de un hombre sin atributos que se convierte en parte de la maquinaria asesina de la dictadura.
Por Martin Kasañetz
En la contratapa de esta descarnada novela existe una referencia a Hannah Arendt enunciando lo que ella denominaba como “la banalidad del Mal”. En Clandestinidad, Gustavo Dessal parece retomar esta idea para crear un personaje aterradoramente similar a las características del alto jerarca nazi que analiza Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén. El personaje que construye Dessal, sin ningún tipo de particularidades que lo lleven a tener predisposición al mal, forma parte de las tareas de campo de la maquinaria asesina de la última dictadura militar en la Argentina.
No presenta los rasgos de una persona con carácter retorcido o mentalmente enferma sino que sus actos son resultado del llano cumplimiento de órdenes. Este hombre –que parece flotar ausente entre los ángeles asesinos con los cuales se vincula– va involucrándose cada vez más en algo que no llega a dimensionar debido a su falta de conexión con la vida. Como una especie de zombie, está presente pero parece no estarlo; difícilmente las personas notan su presencia. La vida parece ser algo extraño que les sucede a los otros, pero que él no llega a comprender del todo. Asiste, con la rutina impune de un empleado administrativo, a cada uno de los operativos, realizando desalojos y asistiendo a las sesiones de torturas en un centro clandestino de detención.
Dessal parece utilizar sus conocimientos psicoanalíticos para construir, con excepcional eficacia, el perfil de un hombre que demuestra –en sus acciones diarias y en su relación con los demás– la conclusión de un pasado que se forja en su niñez y que lo estigmatiza aislándolo para siempre de los otros. Los acontecimientos de la vida de este personaje vuelven uno a uno forzados por las insistentes preguntas de su hija, que se interesa en la historia de su padre que desconoce casi por completo: un hombre que apenas habla, que responde con frases cortas, esperables y seguras debido al terror que le provoca que alguien descubra su pasado en un presente político que pide respuestas sobre aquellos años.
Clandestinidad.Gustavo Dessal Interzona 153 páginas
A medida que el texto avanza se va sumando la historia de otro personaje fundamental en esta historia: una joven militante –novia de la adolescencia de este hombre– con las características propias de algunos de los jóvenes de entonces: interesada en el bienestar social, solidaria, militante vehemente y con compromiso político. Sus realidades avanzan juntas, en paralelo, hasta terminar distanciándose cuando ella, debido a un operativo fallido, entra en la clandestinidad: “Fue la primera vez que él escuchó esa palabra, o al menos la primera vez que le prestaba atención. Clandestinidad. Ella le explicó lo que quería decir, y a él no le pareció ni bien ni mal, porque en realidad no terminaba de captar la idea”.
Gustavo Dessal nació en Buenos Aires, es psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y escritor. Publicó más de un centenar de artículos en revistas especializadas, los libros de cuentos Operación Afrodita (2004) y Mas líbranos del bien (2006), la novela Principio de Incertidumbre (2009) y el ensayo Las ciencias inhumanas (2009).
Esta novela parece abordar el tema de la clandestinidad a través de lo que sus personajes entienden por ese término. Por un lado, se interpreta desde la decisión de la protagonista de vivir de manera oculta debido a sus intereses políticos en un país en donde el odio y la muerte se habían instaurado y, por otro, el distanciamiento de un hombre que vivía apartado de todo lo vital que pudiese rodearlo. En Clandestinidad Dessal describe, por medio de un texto desgarrador y directo, la historia de dos personajes completamente diferentes que cruzan sus vidas generando en el lector un interrogante sobre los posibles y diferentes orígenes de la maldad en la humanidad.
Domingo, 30 de enero de 2011
Los males del mal
Gustavo Dessal, psicoanalista y escritor, reconstruye con absoluto verismo la estructura mental de un hombre sin atributos que se convierte en parte de la maquinaria asesina de la dictadura.
Por Martin Kasañetz
En la contratapa de esta descarnada novela existe una referencia a Hannah Arendt enunciando lo que ella denominaba como “la banalidad del Mal”. En Clandestinidad, Gustavo Dessal parece retomar esta idea para crear un personaje aterradoramente similar a las características del alto jerarca nazi que analiza Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén. El personaje que construye Dessal, sin ningún tipo de particularidades que lo lleven a tener predisposición al mal, forma parte de las tareas de campo de la maquinaria asesina de la última dictadura militar en la Argentina.
No presenta los rasgos de una persona con carácter retorcido o mentalmente enferma sino que sus actos son resultado del llano cumplimiento de órdenes. Este hombre –que parece flotar ausente entre los ángeles asesinos con los cuales se vincula– va involucrándose cada vez más en algo que no llega a dimensionar debido a su falta de conexión con la vida. Como una especie de zombie, está presente pero parece no estarlo; difícilmente las personas notan su presencia. La vida parece ser algo extraño que les sucede a los otros, pero que él no llega a comprender del todo. Asiste, con la rutina impune de un empleado administrativo, a cada uno de los operativos, realizando desalojos y asistiendo a las sesiones de torturas en un centro clandestino de detención.
Dessal parece utilizar sus conocimientos psicoanalíticos para construir, con excepcional eficacia, el perfil de un hombre que demuestra –en sus acciones diarias y en su relación con los demás– la conclusión de un pasado que se forja en su niñez y que lo estigmatiza aislándolo para siempre de los otros. Los acontecimientos de la vida de este personaje vuelven uno a uno forzados por las insistentes preguntas de su hija, que se interesa en la historia de su padre que desconoce casi por completo: un hombre que apenas habla, que responde con frases cortas, esperables y seguras debido al terror que le provoca que alguien descubra su pasado en un presente político que pide respuestas sobre aquellos años.
Clandestinidad.Gustavo Dessal Interzona 153 páginas
A medida que el texto avanza se va sumando la historia de otro personaje fundamental en esta historia: una joven militante –novia de la adolescencia de este hombre– con las características propias de algunos de los jóvenes de entonces: interesada en el bienestar social, solidaria, militante vehemente y con compromiso político. Sus realidades avanzan juntas, en paralelo, hasta terminar distanciándose cuando ella, debido a un operativo fallido, entra en la clandestinidad: “Fue la primera vez que él escuchó esa palabra, o al menos la primera vez que le prestaba atención. Clandestinidad. Ella le explicó lo que quería decir, y a él no le pareció ni bien ni mal, porque en realidad no terminaba de captar la idea”.
Gustavo Dessal nació en Buenos Aires, es psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y escritor. Publicó más de un centenar de artículos en revistas especializadas, los libros de cuentos Operación Afrodita (2004) y Mas líbranos del bien (2006), la novela Principio de Incertidumbre (2009) y el ensayo Las ciencias inhumanas (2009).
Esta novela parece abordar el tema de la clandestinidad a través de lo que sus personajes entienden por ese término. Por un lado, se interpreta desde la decisión de la protagonista de vivir de manera oculta debido a sus intereses políticos en un país en donde el odio y la muerte se habían instaurado y, por otro, el distanciamiento de un hombre que vivía apartado de todo lo vital que pudiese rodearlo. En Clandestinidad Dessal describe, por medio de un texto desgarrador y directo, la historia de dos personajes completamente diferentes que cruzan sus vidas generando en el lector un interrogante sobre los posibles y diferentes orígenes de la maldad en la humanidad.
16.1.11
El autoritarismo científico.
El autoritarismo científico es un ensayo iluminador y necesario escrito por un científico riguroso capaz de transmitir sus reflexiones con una prosa ágil y amena. H sido editado por Miguel Gomez Ediciones.
Javier Peteiro inicia su reflexión distinguiendo la ciencia de las falsas ciencias. La ciencia, aliada de las luces, está muy alejada del cientificismo que impregna el discurso social dominante. Mostrando en estas páginas cómo, en esta época del empuje a la transparencia, se impone la opacidad derivada del cientificismo. Advirtiéndonos sobre la ambición científica de predecir todo lo humano y transformarlo según criterios de normalidad definidos desde la propia ciencia: «Se abre así un camino hacia un autoritarismo científico que dirá lo que es bueno, lo que es malo, y no sólo lo que debemos hacer sino incluso cómo debemos ser desde la manipulación genética y conductista». Esta obra muestra la tendencia a la sacralización de la ciencia que el cientificismo implica. La ciencia así concebida pasa a ser dogma, sus divulgadores los nuevos sacerdotes, y sus resultados la única esperanza. De este modo, si a algo se le añade el calificativo de científico pasa a ser incuestionable e imponerse sobre cualquier otro criterio de decisión. Se anula así la libertad de elección, incluso en el ámbito político. Así, lo científicamente correcto se hará equivalente a lo políticamente correcto.
Tras realizar un desarrollo crítico perfectamente documentado sobre las falacias supuestamente científicas, concluye su obra afirmando que el cientificismo es la nueva fe atea que trata de llenar el vacío que han dejado el ocaso de los discursos tradicionales. Si la ciencia se sacraliza, cualquier crítica a los supuestos científicos será juzgada como retrógrada. Esto conduce a un nuevo modelo de civilización.
Se trata de un texto de alto valor epistémico, pero también una apuesta ética por la libertad.
Se trata de un texto de alto valor epistémico, pero también una apuesta ética por la libertad.
24.12.10
!FELIZ NAVIDAD!
A todos los amigos, a los que han seguido estas páginas del blog interesándose por sus contenidos, a los que intentan que el mundo que habitamos sea más justo y solidario, os deseo lo mejor para el próximo año 2011.
30.11.10
“La formación del psicólogo en un equipo de fertilidad”
Por Juan Pablo Zito-Carro
Agradezco la invitación del Dr. Carlos Damonte y al resto de organizadores a participar en este simposio junto al resto de colegas aquí presente.
El tema del que hablaré (“La formación del psicólogo en un equipo de fertilidad”) es un tematica interesante ya que el trabajo del psicólogo en una clínica tan especializada como lo es una de R.A. se desarrolla en una zona límite y requiere una formación o mejor dicho una posición muy particular.
Cuando hablamos de formación lo primero en lo que pensamos es en los conocimientos relacionados con su profesión que una persona debe tener para desempeñar su trabajo de un modo correcto. En la actualidad esto no es suficiente ya que además se le exige que tenga competencia, entendida como “pericia, aptitud o idoneidad para hacer o intervenir en algo” (RAE). Por lo tanto un profesional “formado” es el que tiene los conocimientos y la experiencia necesaria para “saber hacer”. ¿es esto suficiente? Si tomamos en cuenta que en toda profesión es necesaria una Ética podemos responder que no. Los conocimientos y las competencias sin una Ética o sin una buena orientación Ética, pueden dar un resultado nocivo. ¿Por qué creemos que son necesarios los comité de Ética?
Un equipo de fertilidad está formado por profesionales de distintas especialidades como ginecólogos, obstetras, enfermeras, biólogos, embriólogos, andrólogos y psicólogos, entre otros. Antes mencionaba que el trabajo del psicólogo se desarrolla en una zona límite, punto de encuentro entre lo físico y lo psíquico. ¿Donde se localiza ese encuentro? En el paciente, debido a que es abordado desde dos discursos diferentes: el médico positivista y el psicológico.
La definición de límite según la RAE es interesante porque habla de “una línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países o dos territorios”. Nos debemos preguntar ¿Cuál es la línea real que separa en el sujeto lo psíquico de lo somático? O mejor aún ¿cómo pensar una línea imaginaria entre ambos?
El alto grado de especialización de la medicina actual lleva a que los procedimientos medicos sean segmentados y cada profesional trabaje sobre una secuencia del tratamiento; el cuerpo del paciente también entra dentro de la lógica de la fragmentación, se trabaja sobre órganos o materia viva que puede ser separada del paciente. Esto requiere que todo procedimiento sea cifrado, etiquetado y cuantificado para que el “especialista” que sigue en la línea de trabajo pueda saber qué paso del protocolo de actuación debe dar.
¿Pero que sucede con la subjetividad?¿Dónde ubicamos al sujeto que sufre por su padecimiento? En la lista de protocolos médicos no hay lugar para el paciente, sólo lo hay para los procedimientos. Lo subjetivo es pensado como lo que se opone a lo objetivo, también se hace referencia con este término a nuestro modo de pensar o sentir, y no al objeto en si mismo. Para la ciencia positivista lo objetivo es la única evidencia, por lo tanto no hay lugar para lo que se piensa o se siente. De esto podemos extraer una primer conclusión sobre la formación (no sólo del psicólogo) en un equipo de fertilidad: Los conocimientos, las competencias sin un ética que los regule da como resultado una intervención directa de la técnica sobre el organismo, borrando al paciente como sujeto de la escena volviéndolo un objeto.
En la relación entre psicólogo (o médico también) y el paciente se establece un vínculo que llamaré de transferencia: “…la transferencia está ligada no tanto con la ilusión del amor como con aquella de que existen sujetos que saben. En cuanto hay, en algún lugar, el sujeto que se supone saber… hay transferencia” nos dice el psicoanalista francés J. Lacan. La infertilidad genera interrogantes que llevan a quien la padece a buscar un saber que aporte sentido.
En este punto considero fundamental hacer una aclaración: No hay ninguna duda de las soluciones que la “medicina de la reproducción” aporta en los casos de infertilidades de causa orgánica, esto es algo que no admite cuestionamientos. No obstante, entre un 5 y un 15% de los casos que llegan a las clínicas de reproducción son casos de infertilidad denominados de “origen desconocido” o “idiopáticos”, esto significa que no hay causa orgánica que justifique dicho síntoma.
Estos casos generan mucho desconcierto en el equipo médico y angustia en el paciente, en los primeros porque también consideran que hay una variable causal en juego que no puede ser localizada en el cuerpo y en éste último porque su enigma no encuentra una respuesta, el malestar no puede ser nombrado. Este podría ser un momento óptimo para solicitar la inter-consulta con el psicólogo pero no siempre lo es, es necesario que la demanda por parte del paciente dirigida al médico sea de tal intensidad que provoquen en éste un incómodo afecto de angustia.
¿Qué relación hay entre la ausencia de respuesta y la angustia del médico?
Como antes mencionaba, la transferencia entre médico y paciente se sostiene en una suposición de saber, el saber da poder. El médico “debe” saber la respuesta, la cura al malestar del paciente y si esto no sucede su saber supuesto “es-puesto” en cuestión y su poder se transforma en impotencia, de ahí la angustia.
Estamos por lo tanto en un territorio diferente al puramente físico que toma al organismo como un real sobre el que hay que intervenir o al psicológico donde hay un predominio de lo imaginario, plagado de fantasías que apuntan a restituir la normalidad. Nos hallamos en el terreno de lo simbólico, más específicamente en el campo del lenguaje. Aquí no hay más que palabras que se dirigen al otro y que vienen del otro, que encierran una o varias significaciones generadoras de equívocos, relaciones y efectos en el sujeto. ¿De que otro modo nos enteramos del sufrimiento del paciente si no es por lo que nos dice? El ser humano habla, es la capacidad que nos diferencia de otros animales, pero ¿para que? Podríamos decir rápidamente que lo hace para hacerse representar, para mostrar su subjetividad, para que algo de su deseo se deje entrever, para hacerse amar, odiar o curar. Esto incluye su queja, su sufrimiento dirigido al otro como un enigma para encontrar respuesta a aquello que no funciona en su vida, aquello en lo que no se representa, en lo que no se reconoce. Desde esta perspectiva debemos tomar al síntoma tal como lo postula Freud: “Los síntomas neuróticos son formaciones del inconsciente y resultan del compromiso entre deseos contradictorios (…) encierran un saber”
Como mencionaba anteriormente si no hay lugar para la palabra del paciente en el dispositivo médico ni en la consulta del psicólogo, si el malestar se acalla, se produce un desplazamiento y reaparece de otro modo.
La paternidad genera dudas, temores, rechazos, celos, etc. Tanto hombre como mujer no son indiferentes a la pregunta por la paternidad, ambos son concernidos de modos diferentes. Por el lado del hombre surge el interrogante de ocupar el lugar y ejercer la función paterna, acontecimiento que necesariamente hará cambiar el juego de los deseos con su pareja; del lado de la mujer el cambio es de mayor intensidad ya que se ponen en juego su identidad de mujer y la imaginarización del lugar de “la madre”. En ambos casos hay un elemento a pensar que es la función que viene a cumplir el niño que anhelan y el lugar que ocupará en la economía psíquica de la pareja, por lo que requiere que puedan construir una respuesta particular
Para finalizar creo conveniente retomar los significantes que he propuesto para pensar hoy con ustedes la formación que debe tener un psicólogo que trabaja en un equipo de fertilidad.
Mucha de la bibliografía psicológica de la reproducción asistida se sostiene en dos conceptos como son los de Ansiedad y Depresión como efectos anímicos de la infertilidad, esto conlleva a que el profesional psi se forme, se capacite en el manejo de estrategias para ayudar al paciente a afrontar situaciones de stress, bajar la ansiedad con diversos trucos y cambiar el modo de pensar para no caer en la depresión. Este campo de acción es muy limitado y reiterativo ya que también está protocolizado. ¿Cuál es la Etica que rige estas competencias? Podemos decir que es la de la “Normativización”, el paciente debe estar, sentir y pensar según la “idea” que tenga el psicólogo, esto no es sin estragos en muchas ocasiones. Es la lógica del estado de bienestar en la que “todos” tienen que estar bien y se les ofrece a “todos lo mismo” como solución.
Un cuestionamiento que me hago al escribir esta ponencia es si ¿todos los pacientes buscan una respuesta por el lado del saber, del saber inconsciente? Definitivamente no. Una pareja que busca el hijo que dicen querer en una clínica de reproducción asistida sin que haya una causa orgánica, demanda una respuesta que venga del otro, una respuesta en lo real, lo que indica que el síntoma de la infertilidad (de origen desconocido) no se ha constituido como un interrogante para ellos, que apunte a: ¿qué nos pasa como pareja en relación a la paternidad y a la sexualidad?.
La posición ética de la formación que propongo es la de privilegiar la subjetividad del paciente dando lugar a su palabra, sosteniendo una escucha libre y flotante, sin prisas por curar y con la paciencia de escuchar lo que el sujeto nos quiere decir con aquello que nos está diciendo. Para esto es necesario estar dispuesto a transferir el saber al paciente, es él quien sabe las causas de su padecer y recurre a nosotros para orientase. Crear un espacio donde queden fuera las competencias del psicólogo (su saber hacer) y pueda aparecer “el saber” de paciente, saber inconsciente que encierra el enigma de los modos en que el individuo sufre y goza de su sexualidad y los efectos que esto tiene sobre la procreación.
Ponencia presentada en Venecia, 29 de octubre de 2010
Simposio de la Sociedad de Obstetricia y ginecología psicosomática.
6.11.10
Los hombres y sus semblantes
IX JORNADAS DE LA ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS (ELP)
MADRID 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2010
Círculo de Bellas Artes
Sala de las Columnas
Para información e inscripciones visita la Web: http://www.elp-debates.com/
11.6.10
Presentación del libro en Buenos Aires
El viaje a Buenos Aires y la presentación del libro en la ciudad fue una experiencia hermosa e inolvidable. Una hermosa ciudad en la que el psicoanálisis tiene un lugar en la sociedad que nos sorprende a los que viajamos desde Europa.
El libro se presentó en la Escuela de Orientación Lacaniana en un espacio coordinado por Beatriz Udenio y en el que participó Gustavo Dessal. Calurosa acogida y buen debate. Se realizó otra presentación y entrevista en el Museo Metropolitano de la ciudad, gracias a la colaboración de Carlos Gustavo Mota, cuya página WEB recomiendo. (www.elpsicoanlisis.net).
Participé en el seminario coordinado por Luis Salamone y Blanca Sanchez "Se buscan hombres".
La amabilidad y el trato de los argentinos es envidiable, tanto de los colegas de la EOL como de otros amigos que pude conocer. A veces se producen buenos encuentros y en esta ocasión algunos sucedieron.
Cuando viajaba de vuelta en el avión pensaba cuando podría volver.
27.5.10
Presentación del libro: "El dolor y los lenguajes del cuerpo", en Buenos Aires
CONFERENCIAS INTERNACIONALES DEL INSTITUTO CLÍNICO DE BUENOS AIRES
PRESENTACIÓN DEL LIBRO "EL DOLOR Y LOS LENGUAJES DEL CUERPO" (Grama Ediciones)
de Santiago Castellanos de Marcos*
Lunes 31 de Mayo, 21 horas, en la sede de la EOL
Invitados: Santiago Castellanos de Marcos y Gustavo Dessal
Coordinación: Beatriz Udenio
La fenomenología del dolor crónico de causa no orgánica, remite a estructuras, a tipos y a fenómenos clínicos variados, razón por la cual conviene tener muy presente que se trata de distinguir de las formas clásicas de conversión histérica, los “embrollos del cuerpo” presentes en las psicosis ordinarias, sin olvidar los fenómenos psicosomáticos, y las formas hipocondríacas propias de los estados delirantes.
En el libro “El dolor y los lenguajes del cuerpo” se da cuenta de un trabajo de investigación (Diploma de Estudios Avanzados) del Instituto del Campo Freudiano de España, de una clínica del cuerpo con los instrumentos del psicoanálisis de orientación lacaniana.
*Santiago Castellanos de Marcos es psicoanalista y médico. Miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) de España y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Miembro de la Junta Directiva de la sede de Madrid de la ELP. Ha sido docente de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria durante 15 años y ha escrito numerosos artículos, trabajos y colaboraciones en los temas de frontera del psicoanálisis y medicina. Editor del blog: “Psicoanálisis y Medicina” (www.psicoanálisisymedicina.blogspot.com).
23.5.10
La fibromialgia a debate.
Con una numerosa asistencia -alrededor de 100 personas- se presentó en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Gandía, el día 21 de mayo de 2010, el libro: El dolor y los lenguajes del cuerpo.
El acto estuvo organizado por la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de la localidad.
Entre el público había numerosas pacientes que forman parte de la Asociación.
Tengo que decir que el debate y las preguntas que se formularon fueron de mucho interés.
Acercar los postulados del psicoanálisis y el trabajo clínico que desarrollé en los últimos años sobre la fibromialgia era un desafío para mí.
Otro discurso pudo ser escuchado y explicado.
La medicina se encuentra en un impass en el tratamiento del dolor crónico porque aborda el tratamiento de este padecimiento en las coordenadas de considerar el cuerpo como una máquina, excluyendo la subjetividad. Para el psicoanálisis el cuerpo y el organismo no son la misma cosa.
La discusión sobre el origen psíquico o somático de la fibromialgia es una discusión falsa y equivocada. Desde Freud el psicoanálisis elabora una teoría que articula lo psíquico y lo somático. El cuerpo en el ser humano está hecho con las palabras y en el encuentro con el lenguaje.
Un tratamiento desde el psicoanálisis en alianza con la medicina es posible. La palabra es una herramienta fundamental para tratar los síntomas corporales allí donde la medicina se encuentra con un límite.
Las orientaciones terapeúticas que les proponen una salida del lado de la fatalidad del destino, de la adaptación al dolor como es el caso de la Terapias Cognitivo-conductuales les colocaban en un callejón sin salida.
Se comentaron algunas viñetas clínicas recogidas en el libro.
En el debate también se planteo que las reivindicaciones de las asociaciones reivindicando más recursos para el tratamiento de la fibromialgia son justas, pero que eso no obvia el hecho de que las mujeres que padecen del "dolor crónico" también tienen que preguntarse por su causa. Ellas también se tienen que hacer cargo de la parte que les corresponde, ellas tienen que hacerse cargo de encontrar una salida al sufrimiento que padecen. Desde el psicoanálisis se les ofrece una escucha para que ese trabajo lo puedan hacer.
El acto se prolongó durante dos horas y nadie se levantaba de la silla. Al final un empleado del ayuntamiento nos comunicaba que teníamos que terminar.
La Asociación me entregó un obsequio y entre aplausos se dió por finalizado el acto.
Numerosas mujeres se acercaron una a una para hablar un "ratito". Me contaban algunas historias muy personales. Alguna puerta quedó abierta y algunas preguntas también.
Tengo que reconocer que fue emotivo para mi.
Me daba cuenta de la posibilidad y la potencialidad de que el discurso analítico pueda abrirse paso más allá de sus fronteras.
Santiago Castellanos.
El acto estuvo organizado por la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de la localidad.
Entre el público había numerosas pacientes que forman parte de la Asociación.
Tengo que decir que el debate y las preguntas que se formularon fueron de mucho interés.
Acercar los postulados del psicoanálisis y el trabajo clínico que desarrollé en los últimos años sobre la fibromialgia era un desafío para mí.
Otro discurso pudo ser escuchado y explicado.
La medicina se encuentra en un impass en el tratamiento del dolor crónico porque aborda el tratamiento de este padecimiento en las coordenadas de considerar el cuerpo como una máquina, excluyendo la subjetividad. Para el psicoanálisis el cuerpo y el organismo no son la misma cosa.
La discusión sobre el origen psíquico o somático de la fibromialgia es una discusión falsa y equivocada. Desde Freud el psicoanálisis elabora una teoría que articula lo psíquico y lo somático. El cuerpo en el ser humano está hecho con las palabras y en el encuentro con el lenguaje.
Un tratamiento desde el psicoanálisis en alianza con la medicina es posible. La palabra es una herramienta fundamental para tratar los síntomas corporales allí donde la medicina se encuentra con un límite.
Las orientaciones terapeúticas que les proponen una salida del lado de la fatalidad del destino, de la adaptación al dolor como es el caso de la Terapias Cognitivo-conductuales les colocaban en un callejón sin salida.
Se comentaron algunas viñetas clínicas recogidas en el libro.
En el debate también se planteo que las reivindicaciones de las asociaciones reivindicando más recursos para el tratamiento de la fibromialgia son justas, pero que eso no obvia el hecho de que las mujeres que padecen del "dolor crónico" también tienen que preguntarse por su causa. Ellas también se tienen que hacer cargo de la parte que les corresponde, ellas tienen que hacerse cargo de encontrar una salida al sufrimiento que padecen. Desde el psicoanálisis se les ofrece una escucha para que ese trabajo lo puedan hacer.
El acto se prolongó durante dos horas y nadie se levantaba de la silla. Al final un empleado del ayuntamiento nos comunicaba que teníamos que terminar.
La Asociación me entregó un obsequio y entre aplausos se dió por finalizado el acto.
Numerosas mujeres se acercaron una a una para hablar un "ratito". Me contaban algunas historias muy personales. Alguna puerta quedó abierta y algunas preguntas también.
Tengo que reconocer que fue emotivo para mi.
Me daba cuenta de la posibilidad y la potencialidad de que el discurso analítico pueda abrirse paso más allá de sus fronteras.
Santiago Castellanos.
16.5.10
Presentación del libro: "El dolor y los lenguajes del cuerpo", en Gandía
Viernes, 21 de mayo de 2010
Presentación del libro“El dolor y los lenguajes del cuerpo” del Dr. Santiago Castellanos.
Conferencia-coloquio: “El lado humano de la fibromialgia”, a cargo del autor del libro.
Lugar: Casa de Cultura “Marqués de González de Quirós”
Paseo de las Germanías, 13. Gandía
Hora: 20:00
Gandia, mayo de 2010
Colaboran / Col·laboren:
Ajuntament de Gandia. Regidoria de Col·lectius Socials.
Mancomunitat de Municipis de La Safor
Casa de Cultura “Marqués de González de Quirós”
Fundar-Voluntariat
Any Borja
13.5.10
PRESENTACION DEL LIBRO "EL DOLOR Y LOS LENGUAJES DEL CUERPO" EN A CORUÑA
Presenta Liana Velado, con la presencia del autor.
Hora:
Lugar:
Viernes, 14 de mayo de 2010
20:00 - 21:30
A Coruña, Fundación Caixa Galicia. Cantón Grande 21-24
18.4.10
A favor de otra mirada
por Jacqueline Berger.
Existe la mirada que encierra, la mirada que da una perspectiva, la mirada que te hace sentir que estás creciendo, la mirada que se clava en ti, la mirada que reconoce el eco del semejante, la mirada que separa, la mirada que disloca, la mirada que tranquiliza, la mirada que aliena, la mirada que confiere existencia al Otro en tanto que ser separado de su propia existencia…
Y es que la mirada, como lo podemos constatar cada día en nuestra vida cotidiana, resulta ampliamente influida por la idea que tenemos de aquello que una etiqueta, una categoría, una palabra designan.
Si me presento ante vosotros como periodista o como madre concernida por la problemática autista, o como cualquier otra cosa que elija poner por delante, la mirada que vais a poner en mi, en mi intervención de hoy, resultará ligeramente diferente, aparecerá determinada por lo que sabéis de tal o cual categoría que me designa como incluida en un grupo.
Yo escribí el libro Salir del autismo con la esperanza de producir un cambio aunque fuera pequeño, aunque fuera mínimo, en la mirada que cada uno de nosotros ponemos en las personas que agrupamos bajo el significante de autismo.
- Para que se miren de otra manera los desórdenes visibles, los síntomas que saltan a la vista y que a veces, incluso, petrifican a los que tenemos en frente, aniquilando la posibilidad de su pensamiento al provocarles reflejos de miedo o de angustia.
- Para que estas manifestaciones sean comprendidas por lo que son: manifestaciones de sufrimiento, y no como la rúbrica de un estado de deficiencia irremediable o como algo amenazante para uno mismo.
Cuando miramos las cosas de esta manera - y esto es tan importante para un niño con dificultades que, como todos los demás niños, es un sujeto en construcción - estamos dando a este niño otra pequeña oportunidad de « terminar de nacer », según la expresión que tanto me gusta de Barbara Donville o, lo que es lo mismo, de entrar en la sociedad.
Y es aquí donde está en juego la mirada de cada uno de nosotros y no sólo la de los padres o de los allegados está en juego: es necesario que esta sociedad tenga ganas de comprender lo que está en juego para niños que no crecen de manera ordinaria, es necesario también que acoja los desvíos dentro de una normalidad ambiental, que entienda que en estas diferencias hay también una fuente de riqueza y creatividad.
A contracorriente del discurso que categoriza con exceso los síntomas hasta perder el deseo de buscarles un sentido…, quisiera hacer oír que existe la posibilidad de una evolución positiva de los síndromes autistas, que los niños calificados de « autistas » no están programados para permanecer encerrados dentro de su estructura ni para ser esencialmente autistas, que hay tantos autismos como niños diagnosticados como tales, que una vez establecido el diagnóstico y los sufrimientos reconocidos, hay que olvidarlo para construir el camino singular de cada uno, porque no hay un modelo, queda todo por inventar para cada sujeto, en cada caso y esto exige una energía considerable para los padres y para todos los que se ocupan de ellos.
El deber de la sociedad entera es ayudarles. Ellos necesitan ayuda material, necesitan recursos, pero ante todo necesitan esta fraternidad de una mirada que no evalúa antes de comprender, que no se siente en peligro por la diferencia, que, incluso y sobretodo, busca alimento en esta diferencia. Ahí empieza la reparación mediante el vínculo, ahí empieza un intercambio mutuo. Abrir este camino es un trabajo largo y agotador, pero da sus frutos y esto tan sólo se puede plantear si terminamos con la convicción de que el estado autístico es una fatalidad: un defecto insuperable de genes y de neuronas defectuosas. Ello será posible sólo si la angustia por el futuro deja de teñir las miradas y ellas pueden abrirse al presente.
Es el miedo el que actualmente nos lleva a clasificar a los niños en categorías cada vez más afinadas según sus comportamientos. Es, realmente, el miedo el que hace leer cualquier diferencia con el prisma de la deficiencia, de la falta. Las denominaciones estancas que tienden a excluir del campo de la humanidad común se multiplican cada vez más para preservarnos de algo que, de otro modo, nos tocaría demasiado íntimamente.
Y, sin embargo, ¿es preciso recordarlo? Entre lo patológico y lo normal hay un continuo. Sí, ¡uno se puede deslizar de un lado a otro en los dos sentidos, en un momento dado, en una vida, con una o dos generaciones de por medio!
He escrito este libro con la aspiración de llegar a un público exterior del que se podría denominar « el mundo del autismo », un público más amplio que el de los padres, el entorno en sentido amplio, porque la mirada que se pone en los síntomas de un niño en construcción es capital; ya que el pequeño humano, el muy pequeño ser humano, cualquiera que sea su manera de crecer, sean cuales sean sus enfermedades, sus sufrimientos, se construye, en primer lugar, ante la mirada de los otros. Hay miradas que abren a un porvenir, que abren perspectivas o, a la inversa, que encierran.
Hay miradas, proyecciones relacionadas con el vocabulario empleado y con la fijeza que transmiten, que sostienen o, por el contrario, que hieren aún más.
He querido centrar esta intervención en el tema de la mirada en el autismo infantil porque hay dos maneras de contemplar a los niños con dificultades tan importantes de relación y de comportamiento: o bien mirarlos a través de lo que les falta o bien considerar, en primer lugar, sus capacidades.
Un niño atrapado en la problemática del autismo es devorado por angustias multiformes, por miedos cuya intensidad no nos imaginamos. Estamos hablando de niños que no han podido investir la mirada del Otro como algo que contiene, algo que permite explorar un espacio seguro entre él y el Otro, que le permita sentir que existe en un continuum con límites.
En estas condiciones, la mirada siempre puede producir fracturas, puede resultar punzante, perseguidora. En estas condiciones, también, el don de una mirada benévola, que contiene, que se deja guiar por lo que ocurre en el momento, en términos de emoción, de relación, es tanto más necesaria y reparadora.
Este don es la gratuidad plena y entera.
Es lo contrario de una mirada cerrada, de la mirada del que sabe, que proyecta demasiadas imágenes que no se corresponden con lo que el niño siente. Se trata de una mirada que no se deja enseñar por el niño.
Estos niños, más que otros, durante más tiempo que otros, estos niños necesitan una mirada que busca una concordancia emocional y afectiva para comprometerse en el vínculo con el otro, con la mutualidad que esto supone.
El titubeo de la mirada supone el abandono de la búsqueda de una certeza, supone tomar el riesgo de no saber, de equivocarse. Pero no se vive sin riesgo y éste es más fecundo, más portador de vida que las proyecciones poco gloriosas que les encierran, rápidamente, en un destino seguro, categorizado según los principios teóricos válidos para todos.
Cuando se habla de los más pequeños, con los que todo queda por construir- en los estudios científicos, se evoca, cada vez más a menudo, la plasticidad neuronal- la mirada que se detiene en el « pleno » es más creativa, es la que devuelve el individuo a su existencia entera, como individuo, porque respeta lo que hay de positivo, porque empuja hacia el salto existencial, sin reducir la dimensión del ser a sus dificultades.
Esta mirada ofrece la posibilidad de seguir en lo cotidiano ya que todo se juega en lo cotidiano, en los pequeños hechos y gestos, en las palabras menudas, así como en los tiempos de atención y de educación. Una pregunta que sigue sin respuesta, un acto inapropiado frente a una demanda -aunque esta demanda sea, ella también, inapropiada-, se añade a las heridas que alimentan un sentimiento de inexistencia ya demasiado imponente.
Esta mirada otorga la capacidad de dar seguridad, de contener, la necesidad de controlar sus propios miedos, de interrogarse sin cesar sobre lo que alimenta nuestra propia mirada sobre el mundo y sobre el Otro. Esto lleva a veces a confrontarse con vértigos personales porque los terrores que sienten estos niños son también los nuestros, sentidos en un momento u otro de nuestra existencia, dominados, poco a poco, gracias a la suerte, al amor de los seres queridos…
Si estamos bien es también porque hemos escapado al estupor, entendida como petrificación de las emociones pero, en cada uno de nosotros, hay huellas de estas heridas existenciales, de estos grandes miedos fundamentales relacionados con el temor a la muerte. Y no se precisa gran cosa para reactivarlos.
No hay una manera única de estar en el mundo, una manera única de triunfar en la vida sino que cada ser humano se construye integrando en su interior las diferentes miradas de los otros. Y la mirada está cargada de nuestros sentimientos conscientes pero también de nuestras emociones inconscientes.
No he querido dar testimonio de mi historia personal si no de este peso de la mirada para que cada uno de nosotros se sienta concernido. He experimentado a lo largo de mi recorrido como madre el consuelo de la mirada que ayuda a sentirse orgullosa, que ayuda a sortear dificultades, a encontrar soluciones, a tomar conciencia de su propia mirada sobre su niño, y a estar feliz de cambiarla, porque le alegra la vida al sentirse pertenecer a la comunidad de los otros.
También he experimentado la amargura de miradas que hunden en un papel de víctima, que excluyen, que minan la confianza en uno mismo, que descalifican.
Los padres no pueden estar solos aunque se agrupen entre ellos. Necesitan a toda la sociedad para inventar sin cesar nuevas soluciones, reales y humanas, que no estén únicamente bajo el semblante de la inclusión, sino que les permitan una inscripción verdadera en la comunidad humana; arreglos singulares que hacen atemperar la angustia ante el mundo y que permiten a las creatividades singulares realizarse en pos del enriquecimiento de todos.
El bienestar no puede conformarse con respuestas estandarizadas, protocolarias, reproductibles de uno a otro, que engendren guetos. No existen soluciones masivas al autismo y la vía de la esperanza me parece que se encuentra en la preservación de la variedad, en la agilidad de las pequeñas estructuras que promueven la creación.
Los niños gravemente perturbados necesitan, más que nada, una mirada que no evalúe antes de ver, que no lo mida todo con un rasero estándar, una mirada que dé a los otros la posibilidad de ser plenamente lo que es, por muy extraño e incómodo que sea.
Una mirada que de existencia, que no busque dominar. Es una mirada que da, que sostiene, que comparte, que no afirma su superioridad aunque sea por la vía indirecta de la piedad.
* Intervención realizada en el Congreso sobre "La especificidad de los funcionamientos de la persona con autismo" el 28 y 29 de enero de 2010 en Dijon (Francia), en la sesión titulada "La mirada de los otros sobre el funcionamiento singular del niño autista".
Jacqueline Berger es periodista y autora del libro Sortir de l’autisme, Ed. Buchet-Chastel (2008). Traducción: Dora Maestre con la colaboración de V. Coccoz y C. Cuñat.
RECOGIDO DE: ACTUALIDAD DEL FORO SOBRE EL AUTISMO.
http://foroautismo.blogspot.com/ Número 4, 17 de abril de 2010
Existe la mirada que encierra, la mirada que da una perspectiva, la mirada que te hace sentir que estás creciendo, la mirada que se clava en ti, la mirada que reconoce el eco del semejante, la mirada que separa, la mirada que disloca, la mirada que tranquiliza, la mirada que aliena, la mirada que confiere existencia al Otro en tanto que ser separado de su propia existencia…
Y es que la mirada, como lo podemos constatar cada día en nuestra vida cotidiana, resulta ampliamente influida por la idea que tenemos de aquello que una etiqueta, una categoría, una palabra designan.
Si me presento ante vosotros como periodista o como madre concernida por la problemática autista, o como cualquier otra cosa que elija poner por delante, la mirada que vais a poner en mi, en mi intervención de hoy, resultará ligeramente diferente, aparecerá determinada por lo que sabéis de tal o cual categoría que me designa como incluida en un grupo.
Yo escribí el libro Salir del autismo con la esperanza de producir un cambio aunque fuera pequeño, aunque fuera mínimo, en la mirada que cada uno de nosotros ponemos en las personas que agrupamos bajo el significante de autismo.
- Para que se miren de otra manera los desórdenes visibles, los síntomas que saltan a la vista y que a veces, incluso, petrifican a los que tenemos en frente, aniquilando la posibilidad de su pensamiento al provocarles reflejos de miedo o de angustia.
- Para que estas manifestaciones sean comprendidas por lo que son: manifestaciones de sufrimiento, y no como la rúbrica de un estado de deficiencia irremediable o como algo amenazante para uno mismo.
Cuando miramos las cosas de esta manera - y esto es tan importante para un niño con dificultades que, como todos los demás niños, es un sujeto en construcción - estamos dando a este niño otra pequeña oportunidad de « terminar de nacer », según la expresión que tanto me gusta de Barbara Donville o, lo que es lo mismo, de entrar en la sociedad.
Y es aquí donde está en juego la mirada de cada uno de nosotros y no sólo la de los padres o de los allegados está en juego: es necesario que esta sociedad tenga ganas de comprender lo que está en juego para niños que no crecen de manera ordinaria, es necesario también que acoja los desvíos dentro de una normalidad ambiental, que entienda que en estas diferencias hay también una fuente de riqueza y creatividad.
A contracorriente del discurso que categoriza con exceso los síntomas hasta perder el deseo de buscarles un sentido…, quisiera hacer oír que existe la posibilidad de una evolución positiva de los síndromes autistas, que los niños calificados de « autistas » no están programados para permanecer encerrados dentro de su estructura ni para ser esencialmente autistas, que hay tantos autismos como niños diagnosticados como tales, que una vez establecido el diagnóstico y los sufrimientos reconocidos, hay que olvidarlo para construir el camino singular de cada uno, porque no hay un modelo, queda todo por inventar para cada sujeto, en cada caso y esto exige una energía considerable para los padres y para todos los que se ocupan de ellos.
El deber de la sociedad entera es ayudarles. Ellos necesitan ayuda material, necesitan recursos, pero ante todo necesitan esta fraternidad de una mirada que no evalúa antes de comprender, que no se siente en peligro por la diferencia, que, incluso y sobretodo, busca alimento en esta diferencia. Ahí empieza la reparación mediante el vínculo, ahí empieza un intercambio mutuo. Abrir este camino es un trabajo largo y agotador, pero da sus frutos y esto tan sólo se puede plantear si terminamos con la convicción de que el estado autístico es una fatalidad: un defecto insuperable de genes y de neuronas defectuosas. Ello será posible sólo si la angustia por el futuro deja de teñir las miradas y ellas pueden abrirse al presente.
Es el miedo el que actualmente nos lleva a clasificar a los niños en categorías cada vez más afinadas según sus comportamientos. Es, realmente, el miedo el que hace leer cualquier diferencia con el prisma de la deficiencia, de la falta. Las denominaciones estancas que tienden a excluir del campo de la humanidad común se multiplican cada vez más para preservarnos de algo que, de otro modo, nos tocaría demasiado íntimamente.
Y, sin embargo, ¿es preciso recordarlo? Entre lo patológico y lo normal hay un continuo. Sí, ¡uno se puede deslizar de un lado a otro en los dos sentidos, en un momento dado, en una vida, con una o dos generaciones de por medio!
He escrito este libro con la aspiración de llegar a un público exterior del que se podría denominar « el mundo del autismo », un público más amplio que el de los padres, el entorno en sentido amplio, porque la mirada que se pone en los síntomas de un niño en construcción es capital; ya que el pequeño humano, el muy pequeño ser humano, cualquiera que sea su manera de crecer, sean cuales sean sus enfermedades, sus sufrimientos, se construye, en primer lugar, ante la mirada de los otros. Hay miradas que abren a un porvenir, que abren perspectivas o, a la inversa, que encierran.
Hay miradas, proyecciones relacionadas con el vocabulario empleado y con la fijeza que transmiten, que sostienen o, por el contrario, que hieren aún más.
He querido centrar esta intervención en el tema de la mirada en el autismo infantil porque hay dos maneras de contemplar a los niños con dificultades tan importantes de relación y de comportamiento: o bien mirarlos a través de lo que les falta o bien considerar, en primer lugar, sus capacidades.
Un niño atrapado en la problemática del autismo es devorado por angustias multiformes, por miedos cuya intensidad no nos imaginamos. Estamos hablando de niños que no han podido investir la mirada del Otro como algo que contiene, algo que permite explorar un espacio seguro entre él y el Otro, que le permita sentir que existe en un continuum con límites.
En estas condiciones, la mirada siempre puede producir fracturas, puede resultar punzante, perseguidora. En estas condiciones, también, el don de una mirada benévola, que contiene, que se deja guiar por lo que ocurre en el momento, en términos de emoción, de relación, es tanto más necesaria y reparadora.
Este don es la gratuidad plena y entera.
Es lo contrario de una mirada cerrada, de la mirada del que sabe, que proyecta demasiadas imágenes que no se corresponden con lo que el niño siente. Se trata de una mirada que no se deja enseñar por el niño.
Estos niños, más que otros, durante más tiempo que otros, estos niños necesitan una mirada que busca una concordancia emocional y afectiva para comprometerse en el vínculo con el otro, con la mutualidad que esto supone.
El titubeo de la mirada supone el abandono de la búsqueda de una certeza, supone tomar el riesgo de no saber, de equivocarse. Pero no se vive sin riesgo y éste es más fecundo, más portador de vida que las proyecciones poco gloriosas que les encierran, rápidamente, en un destino seguro, categorizado según los principios teóricos válidos para todos.
Cuando se habla de los más pequeños, con los que todo queda por construir- en los estudios científicos, se evoca, cada vez más a menudo, la plasticidad neuronal- la mirada que se detiene en el « pleno » es más creativa, es la que devuelve el individuo a su existencia entera, como individuo, porque respeta lo que hay de positivo, porque empuja hacia el salto existencial, sin reducir la dimensión del ser a sus dificultades.
Esta mirada ofrece la posibilidad de seguir en lo cotidiano ya que todo se juega en lo cotidiano, en los pequeños hechos y gestos, en las palabras menudas, así como en los tiempos de atención y de educación. Una pregunta que sigue sin respuesta, un acto inapropiado frente a una demanda -aunque esta demanda sea, ella también, inapropiada-, se añade a las heridas que alimentan un sentimiento de inexistencia ya demasiado imponente.
Esta mirada otorga la capacidad de dar seguridad, de contener, la necesidad de controlar sus propios miedos, de interrogarse sin cesar sobre lo que alimenta nuestra propia mirada sobre el mundo y sobre el Otro. Esto lleva a veces a confrontarse con vértigos personales porque los terrores que sienten estos niños son también los nuestros, sentidos en un momento u otro de nuestra existencia, dominados, poco a poco, gracias a la suerte, al amor de los seres queridos…
Si estamos bien es también porque hemos escapado al estupor, entendida como petrificación de las emociones pero, en cada uno de nosotros, hay huellas de estas heridas existenciales, de estos grandes miedos fundamentales relacionados con el temor a la muerte. Y no se precisa gran cosa para reactivarlos.
No hay una manera única de estar en el mundo, una manera única de triunfar en la vida sino que cada ser humano se construye integrando en su interior las diferentes miradas de los otros. Y la mirada está cargada de nuestros sentimientos conscientes pero también de nuestras emociones inconscientes.
No he querido dar testimonio de mi historia personal si no de este peso de la mirada para que cada uno de nosotros se sienta concernido. He experimentado a lo largo de mi recorrido como madre el consuelo de la mirada que ayuda a sentirse orgullosa, que ayuda a sortear dificultades, a encontrar soluciones, a tomar conciencia de su propia mirada sobre su niño, y a estar feliz de cambiarla, porque le alegra la vida al sentirse pertenecer a la comunidad de los otros.
También he experimentado la amargura de miradas que hunden en un papel de víctima, que excluyen, que minan la confianza en uno mismo, que descalifican.
Los padres no pueden estar solos aunque se agrupen entre ellos. Necesitan a toda la sociedad para inventar sin cesar nuevas soluciones, reales y humanas, que no estén únicamente bajo el semblante de la inclusión, sino que les permitan una inscripción verdadera en la comunidad humana; arreglos singulares que hacen atemperar la angustia ante el mundo y que permiten a las creatividades singulares realizarse en pos del enriquecimiento de todos.
El bienestar no puede conformarse con respuestas estandarizadas, protocolarias, reproductibles de uno a otro, que engendren guetos. No existen soluciones masivas al autismo y la vía de la esperanza me parece que se encuentra en la preservación de la variedad, en la agilidad de las pequeñas estructuras que promueven la creación.
Los niños gravemente perturbados necesitan, más que nada, una mirada que no evalúe antes de ver, que no lo mida todo con un rasero estándar, una mirada que dé a los otros la posibilidad de ser plenamente lo que es, por muy extraño e incómodo que sea.
Una mirada que de existencia, que no busque dominar. Es una mirada que da, que sostiene, que comparte, que no afirma su superioridad aunque sea por la vía indirecta de la piedad.
* Intervención realizada en el Congreso sobre "La especificidad de los funcionamientos de la persona con autismo" el 28 y 29 de enero de 2010 en Dijon (Francia), en la sesión titulada "La mirada de los otros sobre el funcionamiento singular del niño autista".
Jacqueline Berger es periodista y autora del libro Sortir de l’autisme, Ed. Buchet-Chastel (2008). Traducción: Dora Maestre con la colaboración de V. Coccoz y C. Cuñat.
RECOGIDO DE: ACTUALIDAD DEL FORO SOBRE EL AUTISMO.
http://foroautismo.blogspot.com/ Número 4, 17 de abril de 2010
13.4.10
Presentación del libro: "El dolor y los lenguajes del cuerpo", en Barcelona
El pasado día 9 de Abril fue presentado el libro en la sede de Barcelona de la ELP en un acto organizado por la Biblioteca. A continuación publico la intervención de Francisco Burgos, psiquiatra y psicoanalista en Barcelona.
“El dolor y los lenguajes del cuerpo”
Francisco Burgos
Agradecimientos
Introducción
El estilo
El título del libro
El dolor en la clínica médica y de la salud mental
Para ir terminando
Presentación del libro de Santiago Castellanos
“El dolor y los lenguajes del cuerpo”
Francisco Burgos
“El culto al éxito de la sociedad de hoy obliga a no admitir esos temas... Debemos dar sentido al dolor, sólo así lo superamos”.
Andrzej Szczeklik (médico polaco)
Agradecimientos
Agradezco a la Biblioteca del ICF, a su director Juan Ramón Lairisa y a Santiago Castellanos por la oportunidad que me ofrecen de participar en la presentación de este libro, importante para entender algunas cuestiones del dolor y sus padecimientos desde una lectura orientada por el psicoanálisis.
Introducción
Santiago ha elegido un tema interesante pero difícil de abordar y además lo ha hecho desde una perspectiva que me ha sorprendido y agradado, de aquí la importancia que adquiere para mí este libro tanto en el propio trabajo de explicar el “síntoma” dolor, sobre todo el dolor crónico y fundamentalmente la fibromialgia, como hacerlo servir de guía de lectura para el trabajo clínico cuando está presenta la cuestión del cuerpo. Porque en él encontramos un estudio amplio y riguroso de las referencias a este tema que elaboraron Freud pero sobre todo Jacques Lacan y sus aplicaciones a la clínica.
¿Por qué digo esto? Desde siempre en la historia de la humanidad, los hombres se han ocupado del dolor tanto físico como psíquico o de la propia existencia. La mayoría de los trabajos sobre este tema han sido abordados desde las perspectivas antropológicas o sociológicas, salvando los que intentan dar una explicación neurológica, es decir, un sustrato orgánico-causal al dolor o bien sus vías de formación y de sensación. Santiago lo encara desde la investigación orientada por la vía de la subjetividad, del inconsciente, del psicoanálisis. Nos aproxima a la clínica médica a través del tratamiento psicoanalítico.
El estilo
Quiero hacer una referencia al estilo, sorprende el estilo de escritura, directo, hablándole al lector, explicando los conceptos de una manera que facilita la prosecución del recorrido en esta temática compleja, el seguimiento de las referencias en el ordenamiento que ha tomado tanto cronológicamente de los autores psicoanalíticos como de la lógica que presentan. El trato respetuoso a la vez que riguroso hacia otros discursos como el discurso médico y el de la psicología, señalando posibles lugares de encuentro y de colaboración. Él mismo toma su punto de partida en el entrecruzamiento de la medicina y el psicoanálisis. A la vez que nos presenta a lo largo del texto la articulación con la clínica.
Desde el comienzo del primer capítulo está presente su experiencia en la práctica clínica y los relatos de los pacientes con sus vivencias subjetivas que nos ejemplifican y en muchos casos nos permite acercarnos mejor a la temática tratada en el libro. Es por ello que lo he leído con gran interés desde su inicio y está dirigido tanto para los psicoanalistas de la orientación lacaniana como para profesionales del campo de la medicina, de la psicología, sobre todo para los que a pesar de estar atravesados por el deseo de curar, se hallan divididos a partir de su experiencia en el trabajo clínico, pasados ya los primeros años del furor curandis, pienso yo, e incluso para las personas que quieran iniciarse en el conocimiento de la clínica sobre el dolor y el cuerpo.
El título del libro
Me llamó la atención el mismo título del libro desde que me encontré con él. Para mí, que tengo formación médica, plantea una cuestión que todavía hoy es fundamental cuando hablamos con los profesionales de la red de salud pública, y es la cuestión de los “lenguajes” y la propia del “cuerpo”. El autor da cuenta de la diferencia entre organismo y cuerpo para el psicoanálisis, a partir de la incidencia del lenguaje sobre el organismo. Toma por tanto estos dos significantes, el “dolor” y los “lenguajes” en plural, para hacer un recorrido por la temática del cuerpo, señalando el recorrido que realiza Lacan quien finalmente planteará la predominancia del “tener” frente al ser con relación al cuerpo, es decir tener un cuerpo.
Hoy asistimos a una nueva predominancia del discurso médico en el que se quiere poner el acento en lo real del cuerpo, incluso en el campo de la Psiquiatría a través como nos lo aclara J-A Miller del significante neuro–, en concreto en nuestra práctica es normalmente equivalente a decir cerebro.
Mientras construía este comentario me surgió la cuestión de ¿qué lugar dar al dolor?
El dolor en la clínica médica y de la salud mental
Haciendo un repaso, y si los datos con los que cuento son correctos, se trata de un “síntoma” a la vez inespecífico y universal que ha sido el primero dentro del campo de la Medicina que ha dado lugar a Unidades de Tratamiento Específico, las mismas que hoy empezamos a asistir a su desarrollo en el campo de la salud mental. Es el primer “síntoma” que por sí mismo ha dado lugar a la creación de las conocidas como Unidades del Dolor que se constituyeron a partir de la Segunda Guerra Mundial.
La Medicina no desconoce la participación de la subjetividad en la vivencia del dolor pero hasta la fecha no ha logrado encontrar un marcador biológico que le permita una clasificación orientada de los dolores y de sus intensidades a pesar de las investigaciones que se siguen llevando a cabo, para su implementación dentro de diferentes protocolos de actuación.
He aquí por tanto la importancia que adquiere este libro, fruto de su trabajo de DEA, que toma al dolor como un malestar por fuera de toda concepción sociológica o antropológica y recorre las referencias que nos ofrece el psicoanálisis freudiano y lacaniano y nos aporta su propia investigación llevada a cabo en su consultorio privado y principalmente en el de un Centro de Atención Primaria de la Seguridad Social con cuadros clínicos que en la actualidad están muy presentes en las modalidades del dolor como son el de la denominada “fibromialgia” y el del “síndrome de dolor crónico”.
Nos propone la hipótesis de tomar la fibromialgia como transclínica. No sería capaz de referirlo a la Medicina pero en la Psiquiatría que tenemos hoy la modalidad transclínica ha ganado la partida al estructuralismo. En mi opinión esta cuestión se desarrolla a partir de la introducción en la terapéutica de los psicofármacos (concretamente los antidepresivos), que en la manera en que se han ido implementando en la práctica clínica, lo han hecho para resolver síntomas, modalidad que ha impregnado los modos actuales de hacer psiquiatría.
Esto implica un paso previo, tomar al paciente que consulta a partir de su identificación a la denominación de su malestar: tengo fibromialgia. Justamente para plantear una maniobra previa a partir de la cual se intenta un trabajo contrario que pueda dar lugar al establecimiento de una pregunta, proponiéndole entonces hablar de ello. Iniciando la historización de su malestar que permita dar cuenta de la subjetividad a partir de su dolor. Llevará a establecer qué tipo de lenguaje hay en cada caso, pasaje de lo transclínico a la clínica del caso por caso, lo que ha ilustrado muy bien a lo largo de su libro con una serie de casos, que aportan luz para esta clínica, que no es nueva en sí misma sino en la consideración que se le está dando desde distintos lugares.
De esta manera nos ofrece un recorrido, ya clínico, mostrándonos las diferentes estructuras clínicas, el modo distinto de trabajar según éstas y la función que ejercen en cada una de ellas: síntoma dolor y acontecimientos de cuerpo, fenómenos psicosomáticos y fenómenos del cuerpo en la psicosis.
Él nos lleva a hacer este recorrido a través de los casos clínicos, desde el inicio del libro, pasando por un caso tomado prestado de Freud y aquí puede articularlo con las aportaciones freudianas, para seguir con los casos propios de la investigación que ha realizado en un Centro de Salud de la Comunidad de Madrid y en su práctica privada. Ya en el campo de los fenómenos psicosomáticos toma prestado un caso de Patrick Monribot y luego vuelve a su propia práctica.
Particularmente me llamó la atención en la clínica la presencia de casos de mujeres en los acontecimientos de cuerpo, de hombres en los fenómenos de cuerpo en la psicosis y un testimonio en los fenómenos psicosomáticos, a los que se suma otra de las hipótesis de este libro y es que suelen aparecer en el transcurso de la fibromialgia, nos dice: Es una constante en la clínica de la fibromialgia el que las pacientes presenten numerosos síntomas que podríamos ubicar del lado de los fenómenos psicosomáticos (pág. 85) y prosigue: Este modo de decir es específico del psicoanálisis lacaniano. Esta temática siempre introduce una dificultad para el médico y los modos de abordarla. Desde la Medicina se suele pensar, y de algún modo me parece conveniente que así sea, que se trata de un fondo de saco donde se pone todo aquello que de alguna forma es un enigma para el conocimiento que se tiene en ese momento y que es esperable una aclaración en tiempos venideros, con los avances científicos que se van consiguiendo. Lugar privilegiado para la sugestión, lo cientificista y las construcciones delirantes.
En los años de la Facultad siempre me resultó complejo y paradójico el uso de la palabra “esencial”[i] para nombrar la cuestión del desconocimiento de la etiología, tema por otra parte recurrente en la sintomatología del dolor, y que en este libro queda bien despejado, al ser abordado desde el psicoanálisis.
Para ir terminando
A Santiago lo conozco a través del Grupo de Investigación del ICF “Psicoanálisis y Medicina”, él mantiene un blog con este nombre desde hace ya unos años y esto permitió conocer su trabajo cuando estuvo invitado en el “Stage” anual del Grupo.
Agradecerle una vez más su trabajo por la investigación plasmada en este libro. Libro que permite un ritmo de lectura difícil de interrumpir por la curiosidad que suscita y, a la vez, que te lleva al trabajo. Primero por el propio recorrido de las referencias al cuerpo y al dolor sobre todo en la obra de Lacan y de la lectura que hace J-A Miller y, en mi opinión, porque algunas de sus hipótesis son impactantes y por eso mismo interesantes para seguir investigando, sobre todo para los que tenemos una formación médica. Genera transferencia de trabajo. Gracias.
[i] En el diccionario medico Salvat, en su tercera acepción dice: enfermedad de etiología oscura y sin alteraciones demostrables.
22.3.10
Presentación del libro: El dolor y los lenguajes del cuerpo" en Barcelona.
Este ensayo que publica Grama Edicciones es el resultado de una investigación acerca de la posibilidad de una clínica, desde el psicoanálisis, sobre el “dolor” como síntoma del cuerpo y la fibromialgia. Tal y como señala Vicente Palomera en el prólogo: “la fenomenología del dolor remite, como pone de relieve Santiago Castellanos, a estructuras, a tipos y a fenómenos clínicos variados, razón por la cual conviene tener muy presente que se trata de distinguir de las formas clásicas de conversión histérica, los “embrollos del cuerpo” presentes en las psicosis ordinarias, sin olvidar los fenómenos psicosomáticos, y las formas hipocondríacas propias de estados delirantes.”
En el libro se realiza un recorrido acerca de los impasses de la medicina en el tratamiento del dolor crónico y la fibromialgia, la concepción del dolor en Freud y el goce según Lacan a lo largo de su enseñanza, las coordenadas fundamentales de la concepción del cuerpo en psicoanálisis y los elementos para una clínica diferencial sobre los síntomas corporales que responden a diferentes estructuras clínicas. Toda la articulación epistémica está sostenida con la ilustración de numerosos casos y viñetas clínicas.
En el mundo de hoy en que el discurso del psicoanálisis se cuestiona por obsoleto y anticuado, en el que las terapias cognitivo-conductuales (TCC) tratan de imponer su hegemonía, este trabajo de investigación trata de dar testimonio de la razón de la existencia del psicoanálisis, de la posibilidad de un tratamiento en las coordenadas del psicoanálisis de orientación lacaniana.
Presentación:
Juan Ramón Lairisa. Psicoanalista, miembro de la ELP, director de la BCFB.
Intervendrán:
Santiago Castellanos. Psicoanalista, Doctor en Medicina Familiar y Comunitaria, miembro de la ELP.
Rosa Calvet. Psicoanalista, AME de la ELP, docente de la Sección Clínica de Barcelona ICF.
Francisco Burgos. Psicoanalista, psiquiatra, socio de la Comunidad de Catalunya de la ELP.
En el libro se realiza un recorrido acerca de los impasses de la medicina en el tratamiento del dolor crónico y la fibromialgia, la concepción del dolor en Freud y el goce según Lacan a lo largo de su enseñanza, las coordenadas fundamentales de la concepción del cuerpo en psicoanálisis y los elementos para una clínica diferencial sobre los síntomas corporales que responden a diferentes estructuras clínicas. Toda la articulación epistémica está sostenida con la ilustración de numerosos casos y viñetas clínicas.
En el mundo de hoy en que el discurso del psicoanálisis se cuestiona por obsoleto y anticuado, en el que las terapias cognitivo-conductuales (TCC) tratan de imponer su hegemonía, este trabajo de investigación trata de dar testimonio de la razón de la existencia del psicoanálisis, de la posibilidad de un tratamiento en las coordenadas del psicoanálisis de orientación lacaniana.
Presentación:
Juan Ramón Lairisa. Psicoanalista, miembro de la ELP, director de la BCFB.
Intervendrán:
Santiago Castellanos. Psicoanalista, Doctor en Medicina Familiar y Comunitaria, miembro de la ELP.
Rosa Calvet. Psicoanalista, AME de la ELP, docente de la Sección Clínica de Barcelona ICF.
Francisco Burgos. Psicoanalista, psiquiatra, socio de la Comunidad de Catalunya de la ELP.
16.3.10
“Mejor que ir a terapia”.
Por Joaquín Caretti Ríos. Psicoanalista en Madrid.
Este título es el texto de una propaganda que salió el día 12 de febrero de 2010 en la página 13 de El País. Es una frase que aparece, usando la técnica de la perspectiva, en la parte superior de la página sobre un fondo negro generalizado. Con letras grandes y anodinas y de un tamaño ascendente de más oscuro a más blanco, va fugando de izquierda a derecha, de una forma lateral, no mirando de frente al lector. Un punto rubrica la frase como no dejando ningún resquicio a la interrogación. No se usan los puntos suspensivos, que abrirían un poco el juego a la imaginación, ni las comillas, que apuntarían la ironía Es una afirmación rotunda.
Debajo el objeto: un hermoso Mini Cooper rojo, del que no se ve su interior, que sobre el fondo negro se ilumina rutilante, mostrando unos enormes faros-ojos que servirían para guiarnos por el camino de la felicidad, lejos de la oscuridad del malestar de la existencia.
Tenemos entonces el texto del Otro y tenemos el objeto. ¿Dónde situamos al sujeto? El sujeto es el fondo negro arriba a la izquierda que, mudo, asiste a la propuesta superyoica.
Es interesante hacer el análisis de lo que propone esta propaganda, ya que expresa, a cielo abierto, una de las caras más oscuras de la ideología del consumo. Si usted está angustiado o algún síntoma le está haciendo pensar en ir a terapia, deseche esta idea y compre un Mini Cooper. Este coche llenará su vacío, aquietará sus preguntas, pondrá orden en las manifestaciones de su cuerpo, alisará sus pensamientos recurrentes, resolverá los conflictos en su lazo social, acercará nuevas posibilidades a su vida amorosa o solucionará los problemas con el partenaire, dará respuesta a sus insatisfacciones, etcétera, etcétera. Es la propuesta de que el objeto de consumo reine sobre la subjetividad, de que se apodere de la subjetividad haciendo que esta desaparezca detrás de la satisfacción que el objeto produciría.
La idea que sostiene a esta propaganda, hija de la colusión entre el discurso capitalista y la explosión de la técnica en contra de la subjetividad, es: “a la terapia psi de la subjetividad sintomática nosotros proponemos la terapia del objeto de consumo” Una verdadera contraterapia. Pocas veces se ha escuchado en la publicidad un abordaje tan descarnado del consumo como terapia. Es decir que, atento el discurso del consumo a los malestares del sujeto y de cómo éste intenta buscar en la interlocución con el Otro un alivio, vía una terapia psi, la propaganda intenta apoderarse de este recurso, vía la propuesta de la adquisición de un objeto ¡como terapia! La obscenidad del consumo sin tapujos revelando su cara más siniestra: el goce curativo. Es decir: compre-goce y se curará.
Por otra parte se lee también la idea de que la vía del objeto de consumo es mejor, más eficaz, más barata, de menor duración, menos comprometida, más aliviada, más estética -frías letras contra resplandeciente automóvil rojo y plateado-, menos enigmática, sin el Otro psi, más segura en el sentido del semblante ya que el auto se hace semblante del sujeto, rodeándolo, envolviéndolo, protegiéndolo. Semblante fálico por excelencia, el automóvil restituiría la potencia subjetiva perdida vía un goce que sólo necesita de la mirada del Otro para confirmarse.
Y sin embargo, algo para rescatar: el significante terapia es puesto en primer plano como una posibilidad, que la propaganda rechaza, pero que queda como marca en el texto. Quizá cuando el objeto de consumo agote las posibilidades del brillo fálico y pierda la efímera eficacia de taponar la angustia, entonces surja el significante terapia como alternativa al fracaso del olvido de la subjetividad.
from: http://www.blogelp.com/ 16.03.10.
Este título es el texto de una propaganda que salió el día 12 de febrero de 2010 en la página 13 de El País. Es una frase que aparece, usando la técnica de la perspectiva, en la parte superior de la página sobre un fondo negro generalizado. Con letras grandes y anodinas y de un tamaño ascendente de más oscuro a más blanco, va fugando de izquierda a derecha, de una forma lateral, no mirando de frente al lector. Un punto rubrica la frase como no dejando ningún resquicio a la interrogación. No se usan los puntos suspensivos, que abrirían un poco el juego a la imaginación, ni las comillas, que apuntarían la ironía Es una afirmación rotunda.
Debajo el objeto: un hermoso Mini Cooper rojo, del que no se ve su interior, que sobre el fondo negro se ilumina rutilante, mostrando unos enormes faros-ojos que servirían para guiarnos por el camino de la felicidad, lejos de la oscuridad del malestar de la existencia.
Tenemos entonces el texto del Otro y tenemos el objeto. ¿Dónde situamos al sujeto? El sujeto es el fondo negro arriba a la izquierda que, mudo, asiste a la propuesta superyoica.
Es interesante hacer el análisis de lo que propone esta propaganda, ya que expresa, a cielo abierto, una de las caras más oscuras de la ideología del consumo. Si usted está angustiado o algún síntoma le está haciendo pensar en ir a terapia, deseche esta idea y compre un Mini Cooper. Este coche llenará su vacío, aquietará sus preguntas, pondrá orden en las manifestaciones de su cuerpo, alisará sus pensamientos recurrentes, resolverá los conflictos en su lazo social, acercará nuevas posibilidades a su vida amorosa o solucionará los problemas con el partenaire, dará respuesta a sus insatisfacciones, etcétera, etcétera. Es la propuesta de que el objeto de consumo reine sobre la subjetividad, de que se apodere de la subjetividad haciendo que esta desaparezca detrás de la satisfacción que el objeto produciría.
La idea que sostiene a esta propaganda, hija de la colusión entre el discurso capitalista y la explosión de la técnica en contra de la subjetividad, es: “a la terapia psi de la subjetividad sintomática nosotros proponemos la terapia del objeto de consumo” Una verdadera contraterapia. Pocas veces se ha escuchado en la publicidad un abordaje tan descarnado del consumo como terapia. Es decir que, atento el discurso del consumo a los malestares del sujeto y de cómo éste intenta buscar en la interlocución con el Otro un alivio, vía una terapia psi, la propaganda intenta apoderarse de este recurso, vía la propuesta de la adquisición de un objeto ¡como terapia! La obscenidad del consumo sin tapujos revelando su cara más siniestra: el goce curativo. Es decir: compre-goce y se curará.
Por otra parte se lee también la idea de que la vía del objeto de consumo es mejor, más eficaz, más barata, de menor duración, menos comprometida, más aliviada, más estética -frías letras contra resplandeciente automóvil rojo y plateado-, menos enigmática, sin el Otro psi, más segura en el sentido del semblante ya que el auto se hace semblante del sujeto, rodeándolo, envolviéndolo, protegiéndolo. Semblante fálico por excelencia, el automóvil restituiría la potencia subjetiva perdida vía un goce que sólo necesita de la mirada del Otro para confirmarse.
Y sin embargo, algo para rescatar: el significante terapia es puesto en primer plano como una posibilidad, que la propaganda rechaza, pero que queda como marca en el texto. Quizá cuando el objeto de consumo agote las posibilidades del brillo fálico y pierda la efímera eficacia de taponar la angustia, entonces surja el significante terapia como alternativa al fracaso del olvido de la subjetividad.
from: http://www.blogelp.com/ 16.03.10.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

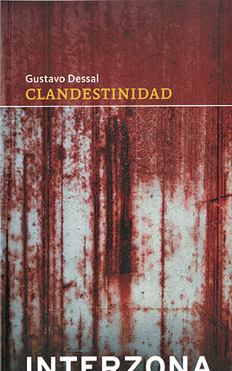





.jpg)